Isabel Serrano Durán profundiza en la represión y resistencia de las mujeres en el franquismo en su primer libro Muros de Silencio.
Una señora con muchas arrugas, un moño bajo, vestida de negro y con un delantal blancos entada sobre una silla de enea. La imagen de su abuela estaba clavada en la memoria de Isabel Serrano Durán (Aracena, Huelva, 1999) mientras escribía “Las viudas eternas”, el penúltimo capítulo de su libro Muros de Silencio. Represión y resistencia de las mujeres en el franquismo. Esa parte de la publicación de Penguin Random House comenzaba con la canción de Imperio Argentina “El día que nací yo”:
El día que nací yo
Qué planeta reinaría
Por donde quiera que voy
¿Qué mala estrella me guía?
Aunque vive en Madrid, Serrano Durán levanta la alfombra, airea la casa y pone sobre la mesa experiencias femeninas que tienden a ser desapercibidas en una Historia que se cuenta en masculino. Su libro, impregnado de análisis socio-político y conciencia de clase, demanda un verdadero proceso de verdad, justicia, repetición y no reparación en España. Para ello, escribe desde la rabia, el dolor y la conciencia de la importancia de visibilizar las historias de mujeres que, por el hecho de serlo, sufrieron una violencia específica hasta bien entrada la Democracia en todo el país y en Andalucía en particular.
Desde Guillena, en la Sierra Norte de Sevilla, a Zalamea la Real, en Huelva, el libro recorre historias de mujeres rapadas, con dos mechones en sus cabezas del que colgaban banderas de España, obligadas a recorrer sus pueblos sobre burros en condiciones deplorables tras la tortura y la ingesta de aceite de ricino, mientras la banda de música local tocaba para visibilizar el espanto y la humillación.
¿Cómo has afrontado la escritura de un libro tan comprometido con cada una de las historias con nombres y apellidos?
Pues la verdad que ha sido un proceso complejo porque, al final, yo parto de una razón concreta, que es que este libro se lo debo a mi abuela. Partiendo de esa base, ya fue compleja la gestión de las emociones no solo la violencia que sufrió mi abuela, sino también la que sufrieron estas mujeres. Ver que tienen nombres y apellidos, saber cómo ocurrió, en qué lugares y que era un tipo de violencia, que podríamos llamar machista institucional, es duro, la verdad.
También fue dura la búsqueda de información. Yo creo que la historia y, sobre todo, la historia de la guerra está escrita por hombres. Es un olvido doble, por vencidas y por mujeres.
“Yo creo que la historia y, sobre todo, la historia de la guerra está escrita por hombres. [El de las mujeres] es un olvido doble, por vencidas y por mujeres”.
Decía Pilar Primo de Rivera en 1939 que “la única misión que tienen asignadas las mujeres en la tarea de patria es el hogar”. ¿Por qué es tan importante que entendamos el papel de la misoginia como dispositivo del sistema de represión?
Porque, al final, a las mujeres se las castiga porque, durante la República, fueron quienes más más vieron sus derechos progresar. En la República las mujeres eran mucho más libres, dentro del machismo que había, porque tampoco podemos pensar que durante la República no hubiese machismo. Cuando llegó el franquismo, lo que intentó, a golpe de bala y violencia, fue castigar a las mujeres.
Y, aparte del castigo por lo que había sucedido durante la República, creo que también pasa algo: para mantener esta situación, los cuidados tienen que estar ocupados por mujeres, que lo hacen de forma gratuita. Cuando las mujeres están en el hogar pueden procrear y anular ese dispositivo de rebeldía que, muchas veces, se establece desde el trabajo. Cuando tú alejas a las mujeres del trabajo, también las estás alejando de una cierta forma de la socialización en las fábricas y en tantos lugares..
En España hubo 296 campos de concentración, 52 de los cuales en Andalucía y, según recoges en el libro citando las investigaciones previas del periodista Carlos Hernández. Estos campos permitía cuatro estrategias de opresión que sustentaban al régimen: el asesinato masivo, la reeducación y el castigo, generar terror en la población y beneficiarse del trabajo esclavo. ¿Cómo llegaste a estas conclusiones tan claras sobre la importancia de los campos en todo el entramado?
Al final no son ni conclusiones mías, son lo que Franco dice cuando establece claramente, con esas palabras, que va a hacer campos de concentración. No utiliza eufemismos. Habla de campos de concentración, campos de trabajo y también de reeducación. Esos campos se crean porque no cabe tanta gente en las cárceles, como una forma de castigo.
¿Qué pasa? Que las mujeres forman parte de esos campos de forma minoritaria pero sufren los mismos tipos de violencia y no solo en los campos. Ya había otras instituciones que ejercían esa violencia contra las mujeres. Podemos hablar del Patronato, donde no había asesinatos masivos, pero sí había una reeducación y un castigo sistemático hacia ellas. O las cárceles, que también se convirtieron en instituciones que proveían al Estado de un trabajo esclavo por parte de las presas. Creo que es importante recordar que los alemanes y los italianos vinieron a aprender en nuestros campos [de concentración] y también a enseñarnos sus prácticas.
“Creo que es importante recordar que los alemanes y los italianos vinieron a aprender en nuestros campos [de concentración] y también a enseñarnos sus prácticas”.
No mucha gente conoce que en el Caserón de la Goleta de Málaga llegaron a vivir hacinadas en situación de reclusión hasta cuatro mil mujeres. ¿Por qué crees que la situación en las cárceles continúa estando tan invisibilizada en la actualidad?
Yo creo que aquí ocurren dos cosas. La primera es que, durante la Transición, no hubo un proceso de reparación y recuperación de la memoria y por eso se pierde. Y, la segunda, es que, fruto de la especulación inmobiliaria, no sé si es el caso de Málaga, pero muchas cárceles se derriban para construir edificios. Y esos edificios, antiguas cárceles, no son lugares visibles de memoria.
En tu libro dedicas un capítulo especialmente emotivo a los bebés sustraídos no solo durante la dictadura, sino bien entrada la democracia. ¿Qué sientes cuando oyes que en Argentina las abuelas de Plaza de Mayo ya han recuperado a 139 menores robados (nieta 139 fue recuperada el 21 de enero de 2025) y en España ese proceso es desconocido por la mayor parte de la población?
“Siento envidia y orgullo por las compañeras argentinas que han estado tantos años peleando para que se haga justicia”.
Siento envidia y orgullo por las compañeras argentinas que han estado tantos años peleando para que se haga justicia. Es verdad que, cuando miramos el trato que se le ha dado a la Memoria histórica o democrática en Argentina, lo tenemos que hacer desde la envidia, porque ellos sí sentaron a los verdugos ante un juez, ellos sí mandaron a la cárcel a los verdugos. Es cierto que tienen sus fallos, y tienen cuestiones a mejorar, como todas las leyes de memoria y procesos de recuperación pero aquí no tuvimos ese proceso.
En España, no tuvimos delante de un juez a un criminal del franquismo. Nunca hemos tenido esa memoria ni se ha dignificado a las víctimas. En el momento en el que quisieron abrir el melón de que aquí había toda una estructura de robo de bebés, donde la iglesia y otras instituciones hacían eso, lo que hicieron fue apartar al juez y dar un castigo ejemplar para que nadie se atreva a meter las manos aquí. Yo me imagino que es algo que antes o después se tiene que hacer. Lo que no sé es a qué estamos esperando.
En el capítulo “Desviadas e invisibles” afirmas que “personas homosexuales, transexuales o con identidades de género diversas no tenían cabida en un país de hombres hipermasculinos que levantaban la patria con sus manos robustas, mientras que sus dulces y delicadas mujeres se dedicaban a procrear al cuidado del hogar”. Y vas más allá. La represión, la legislación y la iglesia fueron los tres factores que limitan lo que denominas “subversión de género”. ¿Por qué fueron tan importantes estas tres medidas?
Porque la Iglesia tenía un papel central en el régimen. Hablamos de nacional-catolicismo. La iglesia era quien dictaba la moral de la época y su papel en la represión y en el encaminar a las mujeres en el régimen era primordial. Después el Estado con instituciones como el patronato u otras también lo hacían. Tenías que pasar por esas organizaciones para sembrar en ti esa semilla del control y de la mujer ideal para ellos.
Entre los perpetradores hay uno cuyo nombre se repite: Queipo de Llano. ¿Cuál fue su papel en la opresión de las mujeres durante el franquismo?
Pues el papel es claro y además, gracias a la recuperación de archivos, podemos ver claramente como él arengaba en su programa de radio a los legionarios a violar a las mujeres aunque pataleasen. Una persona que arengaba a violaciones masivas; una persona que era un genocida, porque creo que hay que llamarlo por su nombre. No era un asesino, era un genocida. Creo que Andalucía aún no es consciente de todo el daño que hizo Queipo de Llano. Al final ese hombre encargó el asesinato masivo de población en Sevilla, en Huelva, en Cádiz. Él ordenó la Desbandá. Ordenó bombardear por mar y tierra a la población civil e inocente en la carrera de Málaga- Almería.
Ese hombre era un criminal de guerra que no tenía ningún escrúpulo y se le premió. Y esos reconocimientos hemos tardado muchísimos años en quitárselos. Ese señor que ordenó fusilar a Blas Infante o Federico García Lorca, sabiendo perfectamente quiénes eran ha estado enterrado con honores de rey en la Macarena. Puede ser muy católico, pero todo el mundo, andaluz, entiende el significado que tiene La Macarena en Sevilla.
Frente al caballero aristocrático español, las mujeres promovieron estrategias de resistencia colectiva que, en muchos casos, les permitieron sobrevivir a ellas y sus familias. De toda la investigación que has llevado a lo largo de más de un año para escribir el libro, ¿cuáles fueron las que más te llamaron la atención?
Las que más me han llamado la atención son las estrategias de llorar a tus muertos cuando no te están dejando llorarlos. Al final, a tu marido lo han matado y tienes que pasar un duelo pero, sin embargo, a su alrededor te están diciendo que no puedes llorar porque tu vida y la de tus hijos corre peligro. Esa negación del duelo es lo que hace es que muchísimas mujeres encontrasen la forma de honrar a sus muertos.
“Y creo que el simple hecho de vestirse de negro, cuando se te estaba negando ese llanto era, incluso, resistencia”.
Y creo que el simple hecho de vestirse de negro, cuando se te estaba negando ese llanto era, incluso, resistencia. Y después, por ejemplo, diferentes familias se pusieron de acuerdo para que no se sembrase una parcela de tierra donde creían que estaba su familiar enterrado, el colocar flores en el pozo donde creían que lo habían tirado, o llevar una piedra manchada de sangre de tu marido en el delantal.
Son diferentes formas de resistencia que son colectivas y también individuales y que son muy personales e invisibles pero que hacen que, desde la familiaridad y tus posibilidades, puedas contrarrestar lo que te están diciendo que no puedes hacer.
Estas estrategias se produjeron tanto dentro como fuera del territorio nacional. ¿En qué consistieron las redes de apoyo mutuo que las mujeres organizaron en Francia?
Al final cuando te vas al extranjero pierdes tu red. Por ejemplo, yo vengo de un pueblo y, en mi cabeza, tengo las estructuras de las redes de apoyo de las mujeres en los pueblos. En las ciudades, entiendo, será diferente, pero en los pueblos las mujeres nos rodeamos de otras mujeres que nos ayudan a mantener toda esa estructura de cuidados que caen sobre nosotras.
En el exilio es mucho más real, porque hay muchas mujeres solas que huyen con sus hijos sin nada, con miedo y dejándolo todo atrás. En ese momento de vulnerabilidad es cuando más emergen las redes de apoyo de cuidado de los niños o simplemente de compartir lo poco que había, hacía que la supervivencia fuese mucho más sencilla, dentro de la complejidad. Tú sola no puedes, pero con tus compañeras sí.
Tu libro está cosido de grandes frases, como esta de Simone de Beauvoir: “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre sus propios oprimidos”, que se veía tan gráficamente cuando un guardia civil sevillano demolía las casas de los andaluces y extremeños que querían una vida mejor en Torre Baró, como se veía en la película de El 47. ¿Crees que la memoria histórica es un tema permanente en nuestra esfera cultural o que ahora, las nietas de la dictadura, se sienten con la obligación de hacer memoria?
Yo creo que siempre ha estado y que ha sido un espacio de memoria y de reivindicación y reparación de las víctimas. La cultura siempre ha sido ese bálsamo reparador que muchas veces se ha hecho bien, otras regular y otras mal, como todo.
“Si mi abuela nunca me hubiese contado todo lo que sufrió, todas las historias de mi familia, probablemente mi conciencia política no se hubiera desarrollado de la forma que lo hizo”.
Es cierto que los nietos y las nietas esa deuda la tenemos que cumplir. Al final, la herida y las cargas familiares se heredan, pero hay ciertas mochilas no cargamos. Si mi abuela nunca me hubiese contado todo lo que sufrió, todas las historias de mi familia, probablemente mi conciencia política no se hubiera desarrollado de la forma que lo hizo.
Es cierto que nuestras abuelas se han sentido más cómodas rompiendo ciertos muros con sus nietos y sus nietas que con sus hijos e hijas, por lo que creo que tenemos cierta conciencia y la deuda de que, como hay muchas personas a nuestro alrededor que no lo conocen, tenemos que hacer ese ejercicio de la memoria y de recuperación para que no se pierda. Eso es lo que se está intentando, que se hagan esos productos, se escriban libros u obras de teatro para que la gente se acerque a esa memoria y la tenga presencia y no muera con nuestras abuelas, sino que siga viva.
Tu abuela, a quién dedicas el libro, “por derribar los muros de silencio y enseñarme que hasta en las ruinas crecen amapolas”, fue la persona que te pidió que lo escribieras. ¿La publicación ha significado una suerte de reparación de todo el dolor que ha sufrido tu familia?
Es curioso porque mi abuela es mayor y apenas recuerda muchas cosas, pero sí que había escrito un libro. Y sabía que era su libro. Y yo no sabía que mi abuela sabía porque se lo digo. No sabe lo que había cenado, pero sí que había escrito un libro.
Es bonito porque hice una presentación en mi pueblo, en Aracena, y claro, estaba allí toda mi familia. Muchas veces son heridas que, incluso, familiares tuyos no sabían que había. Porque muchas veces el miedo, la falta de tiempo o no preguntar hace que no conozcas ciertos aspectos de la vida familiar.
Y no creo que solo sea a nivel personal o individual. Lo que más me genera orgullo de ese libro es recibir mensajes de chicas que han leído el libro y, gracias a eso, han preguntado a su madre, a su abuela, a sus tías de lo que ocurrió. Que el libro haya servido para preguntar dentro de las familias y tener esas conversaciones que lo mismo sin él o gracias a otros productos culturales se hubiesen dado pero que esa chispita de la duda no hubieran recogido ese testigo de memoria.
Esta semana participarás en un evento en Granada sobre memoria, en el marco de España en Libertad. ¿Por qué es tan necesario un acto como éste, de homenaje a los movimientos de mujeres dentro de la conmemoración de los 50 años de democracia?
Creo que todo acto de homenaje para dignificar a las víctimas es ya un acierto. Además, si estamos hablando de mujeres represaliadas, mujeres que resistieron y avanzaron en cuanto a derechos y libertades, y en la conquista de la democracia, todos los homenajes son pocos. Al final todos los derechos que tenemos son gracias a la lucha, la constancia y la resistencia de tantas mujeres. Celebro mucho este acto y estoy feliz de que hayan decidido contar conmigo para conducirlo.
Muros de Silencio
Muros de Silencio, un libro para combatir el miedo y la vergüenza en el que han vivido tantas familias casi por un siglo en España. Es una excusa para sentarte con tu abuela, con tu madre y con tu tía y preguntar por las historias familiares que duelen, por las mochilas de las que no se quiere hablar, pero que conforman el imaginario colectivo con nombres y apellidos. Una amapola entre las ruinas.
*Este texto es una colaboración con «España en Libertad. 50 años», una iniciativa del Gobierno de España coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, asesorados por un Comité científico compuesto por académicos de reconocido prestigio, y está enmarcado en el evento «Porque fuiste, somos; porque somos, serán».


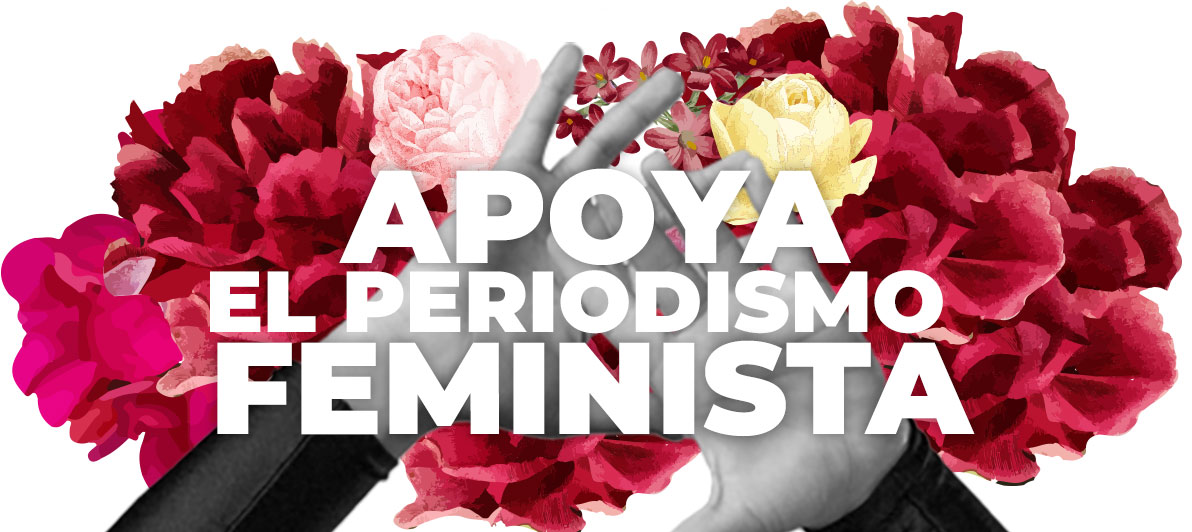



0 comentarios