Relato de una pamela
Cada verano, desde hace tres años que vivo en esta casa, al salir del armario estoy un poco destartalá. Con las alas arrugaíllas y dobladas sin ton ni son. Les pasa igual a los pareos y vestiditos de playa con los que comparto cajón durante el invierno, pero la verdad, no nos importa porque nuestra humana nos acicala y recompone con mucho amor. Suele abrir el cajón muy alegre, y al son de sus suspiros entona un: “¡por fin! ¡vacaciones en la playa!”
Los días siguientes suelo pasarlos bien acomodada en el salón. Mientras voy recuperando mis formas, observo como mi humana va recopilando cosas por la casa y las organiza en bolsos: el de la cocina, el de los juguetes de la playa de las niñas, las maletas con la ropa de toda la familia y un kit de costura de emergencia, “por lo que pueda pasar”, dice ella.
Siempre me llama mucho la atención que las niñas y su padre anden preguntando a mi humana si se ha acordado de meter cosas en los bolsos, cuando ellos no meten nada, ni tampoco hacen sus maletas. La verdad, yo no lo comprendo muy bien, pero tampoco le doy más vueltas, porque los seres humanos a veces son muy raros.
Cuando llega el día de salida hacia la playa me pongo siempre muy nerviosa. ¿estaré lo suficientemente en forma como para ir a la playa? ¿preferirá mi humana renovarme por otra pamela más nueva y tersa? Todas las dudas se disipan cuando me coloca sobre su cabeza, se mira al espejo sonriente y, a continuación procede a ponerse los labios rojos, a juego con las uñas que tan primorosamente pintó la noche anterior. Eso sí, lo hizo una vez terminó de organizar bolsos y maletas, mientras el resto de la familia dormía.
La llegada a la casa de la playa es un torbellino de emociones, estamos deseando sentarnos en la orilla y sentir la brisa marina.
Van pasando los días y la dinámica es la misma: desayuno, hacer la compra, cocinar, siesta, recoger, playa. Una espiral infinita en la que el placer de las vacaciones ocupa poco espacio.
Las niñas se deshacen de la ropa y salen volás, juguetes y colchonetas en mano, a darse el primer baño de las vacaciones. El padre las acompaña para supervisar. Mi humana (y yo con ella) ubica todos los contenidos de bolsos y maletas y saca los tupper con la comida que se trajo preparada para no cocinar al llegar.
¡Por fin! Después de la siesta y de dejar la cocina recogida ¡nos vamos a la playa!
Disfruto tanto del contoneo de mis alas al ritmo del airecillo fresco de la orilla, acomodada sobre mi humana, mientras ella lee un libro. “Placeres de las vacaciones”, la escucho decir. Yo asiento.
Van pasando los días y la dinámica es la misma: desayuno, hacer la compra, cocinar, siesta, recoger, playa. Una espiral infinita en la que el placer de las vacaciones ocupa poco espacio.
Esta es otra cosa que no entiendo muy bien. Si le resulta placentero, podría hacerlo durante más rato. A mí no me importaría pasar más tiempo en la playa, supervisar a las niñas, y que el padre haga las cosas de la casa, aunque sea en días alternos. No estaría mal y, además, le vendría bien el sombrero del padre, que el pobre está decolorao de tanto sol. Si sigue así, no llega al final del verano. Os lo digo.
Bueno, voy a dejar ya de calentarme la cabeza con los humanos, que no veas ¿eh? Mejor aprovechar los rayitos de sol del ocaso, que se mezclan con el olor a madera quemada de las barcas de los chiringuitos y el sonido del mar. Delicioso.
¡Felices vacaciones!
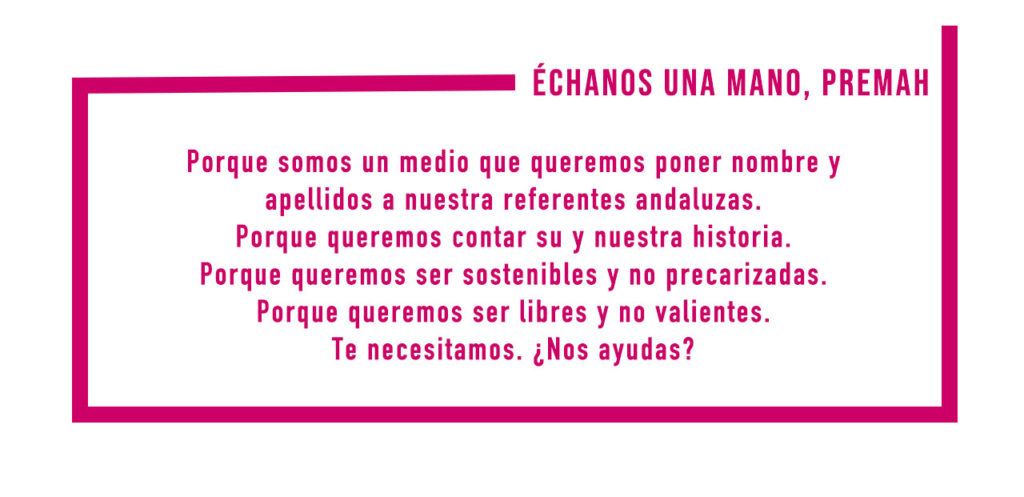






0 comentarios